Antes de su 92ª edición, presentamos las películas nominadas a Mejor película y agregamos algunos bonus tracks que, a nuestro entender, merecieron más.
Por Ignacio Barragán, Juan Crasci, Pablo Díaz Marenghi, Iván Piroso Soler, Juan Rapacioli, Ramiro Sanchiz, Flora Vronsky y Sebastián Rodríguez Mora.
MEJOR PELÍCULA
The Irishman, de Martin Scorsese

Mucho se ha dicho sobre lo que una parte de la crítica considera la película del año. A nuestro criterio no solo no lo es, sino que tampoco es la mejor película de Scorsese, lo cual no quita que tenga una enorme potencia dentro del corpus del director. Especialmente si se la lee como un corolario brillante en la genealogía del proyecto estético de ‘lo criminal’, iniciado allá por la década del ‘70 con la fundacional Mean Streets.
Es inescapable esta noción de punto de llegada, de bandera plantada como tramo final de un todo; una bandera que nadie lavó ni remendó nunca, que se muestra en toda su mugre y con todos sus agujeros como un rollo de tela expresionista, revulsivo, lleno de iteraciones obsesivas y, por tanto, pesadísimo. Imposible de levantar y poder llevarse consigo como para pasar eventualmente la posta en la carrera (en este sentido, y por la densidad del despliegue narrativo, la duración del film resulta casi anecdótica). Así, podrían establecerse dos núcleos de sentido que atraviesan tanto el relato como la historia y que ofician de pivotes hermenéuticos en todo el lenguaje scorseseano: el tiempo y el silencio.
En cuanto al tiempo, está claro que la visión desplegada en El irlandés es una suerte de disección sobre el devenir de la vida y, por consiguiente, de la muerte. La muerte entendida no solo como la interrupción del ser sino también y especialmente como el acto destinal al que se arriba en absoluta soledad, habiendo atravesado el verdadero castigo que fue la perpetuación de una vida en principio delineada para terminar pronto, violentamente, de forma trágica pero esperada. La vejez y la pérdida son las que actualizan las culpas y los remordimientos para hacerlos insuficientes ante cualquier posibilidad redentora; nada de lo que incluso se confiese alcanza para resolver los dolores de la vida de Frank Sheeran, que solo ha sabido amar dos veces (Peggy, su hija, y Hoffa), para acarrear esas y todas las ausencias hasta ese cuarto abandonado de todo, en el que la cámara de la escena final no es más que los ojos de Peggy, su mirada silenciosa, atemporal y, por qué no, justiciera.
El tiempo de la historia política de Estados Unidos se cumple tanto o más cruelmente en el tiempo del relato biográfico e íntimo de Frank. El silencio, como se ve, irrumpe como dispositivo narrativo y de manera paralela al manejo del tiempo cobrando una magnitud brutal en la figura de Peggy, cuya sola presencia y postura ética son definitorias del personaje de Frank y, por ende, de la película toda. Amén de la irrisoria polémica generada por las pocas líneas del personaje encarnado por Anna Paquin, está claro que en la órbita de su silencio resuena un sentido profundo ―verdadero y trágico― en el que la ausencia de la palabra grita mucho más alto y funciona como contrapunto ante el barroquismo de signos, gente, disparos y devenir colectivo y tribal de muchas de las escenas que parecieran definir el tono de la película precisamente por ser grandilocuentes.
En consecuencia, El irlandés viene a proponer una suerte de espejo al que con cierto atrevimiento podría llamarse cristológico; es decir, una taxonomía estética que abarca desde La última tentación de Cristo (1988) hasta Silencio (2016), pasando por esta última bandera en la que un Judas figurado en Frank Sheeran no es castigado por el remordimiento ni la culpa sino por la perpetuación de la vida, la vejez y la pérdida, en una operación que hibrida la tragedia griega con la tragedia bíblica, dejándonos en claro ―en los ojos de un Scorsese leal a sí mismo, viejo y benevolente― que no hay salvación posible ni piedad para quienes no han sido nunca conscientes de la existencia del mal. Aunque esa piedad nos la pida a nosotros, los espectadores. Y la consiga. Flora Vronsky
1917, de Sam Mendes

Lo primero que vamos a escuchar y leer, en caso de que 1917 gane el Oscar a Mejor Película, es la palabra fotografía. “Pasa que la fotografía de la película es una cosa de locos”; “1917 está filmada en una sola toma”; “¿No viste el video de cómo filmaron la escena esa del pibe corriendo entre las explosiones?”. Estas citas apócrifas tienen y no tienen sentido al mismo tiempo: Roger Deakins merece el Oscar a Mejor Fotografía sin dudas; 1917 no es una película que se filma en una sola toma (aunque, sin mirar en detalle, pareciera filmada en apenas cinco o seis); un plano secuencia extenso y complejo es más un mérito de coreógrafo que de ojo-detrás-de-cámara.
Hechas estas aclaraciones, vale decir que en una era de cromas verdes marvelizadores, resaltan historias como la que Sam Mendes cuenta en esta película. Qué lejos queda Revolutionary Road en la carrera de este director británico, un giro bastante pronunciado aunque sin perder la voluntad de mostrar la humanidad de los gestos mínimos en medio de un escenario trágico. 1917, en ese sentido, tiene como protagonistas principales a las manos: manos que se lastiman, que se curan, que desentierran, que matan, que recuperan, saludan, nadan, acarician, alimentan, salvan. Una obviedad, pero nada hay más humano que nuestras manos, ¿no? En parte repetitivo, esa obsesión por mostrar las manos tanto como los rostros mete a una película de género acción en una deriva mucho más compleja y visualmente trascendente, para recuperar algo del sintagma la magia del cine que a veces pareciera extraviado.
Si es candidata firme a llevarse todo rodeada como está de los tanques de Netflix, sin portación de rostros estelares en roles protagónicos, quizá tenga que ver con esto último: la voluntad de complejizar y dar vida nutrida al horror de la muerte generalizada. Eso es por lo general buen cine, qué tanto. Sebastián Rodríguez Mora.
Joker, de Todd Phillips
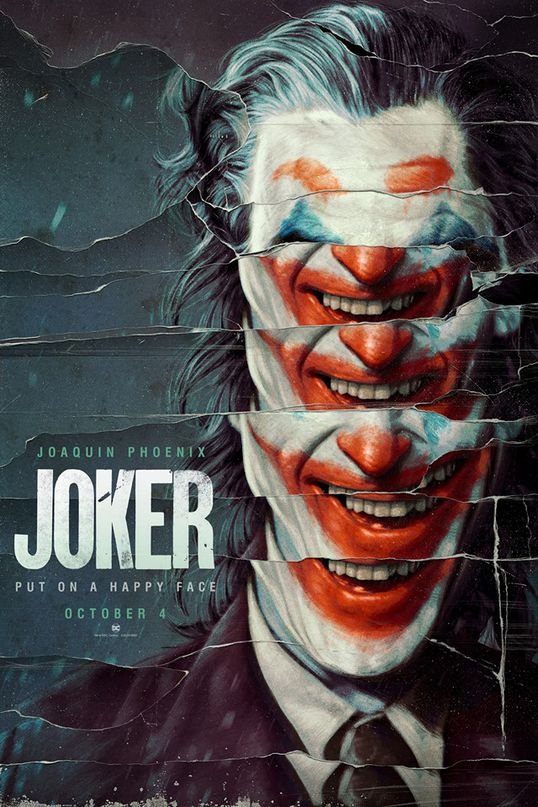
¿Por qué Joker ha recibido los elogios que ha recibido? ¿De dónde obtiene su éxito y su poder de seducción? Para responder a esta pregunta resulta inevitable confrontar al Joker de Phoenix con su predecesor cinematográfico pre-inmediato (el inmediato sería el de Jared Leto) a cargo de Heath Ledger, que, en su momento, desató una tormenta pop de remeras, cosplay y tatuajes. Pero hay más que alusiones fáciles y disfraces de Halloween: ambos Joker parecen fácilmente postulables como antitéticos, hasta el punto que el de Phoenix/Phillips es pensable como una reacción al de Ledger/Nolan, un “correctivo humanista” por decirlo así.
La película de Phillips obtiene buena parte de la efectividad de su figura central en la apelación a una figura tan exitosa en términos culturales como Pierrot. También intenta apuntalar esto por otros medios: por ejemplo, la elección de la década de 1970, y la representación visual de esa época a través de los tonos que asociamos a polaroids viejas y a la calidez de lo analógico ya algo deteriorado, hace de alguna manera más comprensible o legible la trama, llevada a un pasado lo suficientemente lejano como para haber adquirido ya una forma estilizada en el imaginario colectivo y, a la vez, lo suficientemente cercano como para no caer del todo más allá del horizonte hauntológico: aquel que nos permite evocar ciertas épocas como problemas no del todo resueltos aún (pensemos en la caída del estado de bienestar en el Reino Unido, por ejemplo) que podemos pensar como fundantes de nuestra época y, por tanto, fantasmas que todavía recorren la proverbial Europa.
La ciudad deshumanizada contrasta con la humanización del monstruo. Ramiro Sanchiz.
Once upon a time in… Hollywood, de Quentin Tarantino

En una entrevista con Stephen Colbert, Tarantino explica su proceso creativo y dice que escuchar su colección de vinilos funciona como inspiración para dar con el tono del guion que está escribiendo. Sus discos de soul, por ejemplo, son la base de Jackie Brown (1997). Por eso, en su novena película, el director decide meterse en el corazón californiano de los ‘60 a través de una discografía que va desde Bob Seger hasta Neil Diamond, pasando por Paul Revere and The Raiders y Deep Purple.
Pero no es solamente en el plano musical donde Tarantino muestra esta época extasiada sino en su manera de narrar: estirando la tensión, dosificando la violencia, tomándose el tiempo para enfocarse en lo que le interesa. Y lo que le interesa a Tarantino no es simplemente el cine, sino una forma de hacer cine. La película se apoya en sus grandes fascinaciones: la última etapa de la era dorada de Hollywood, los programas televisivos de cowboys, la épica del spaghetti western, las películas protagonizadas por Steve McQueen, las súper producciones de grandes estudios, el cine negro, el cine bélico, el cine de artes marciales y, en definitiva, su propio cine.
También se sirve de la historia, para modificarla. La operación nostálgica se condensa en Rick Dalton, el angustiante personaje de Leonardo DiCaprio, un actor que ve caer su carrera en picada, y en su doble de acción, Cliff Booth, una especie de Big Lebowski hot, interpretado por Brad Pitt. Ambos representan el último aliento de esa forma de hacer cine que, como el sueño hippie, se encaminaba a su fin. Tal vez el gesto más noble de la película sea la vindicación que Tarantino hace de Sharon Tate, un ángel fantasmal interpretado por Margot Robbie, desmitificando la figura de Charles Manson, visitada hasta el hartazgo por la cultura popular. Quizás, la novena película de Tarantino sea la mejor película de Tarantino o, al menos, la más ambiciosa. Se respira despedida en esta obra de casi tres horas: un largo adiós para el cine que lo vio crecer. Juan Rapacioli
Parasite, de Boon Joon-Ho
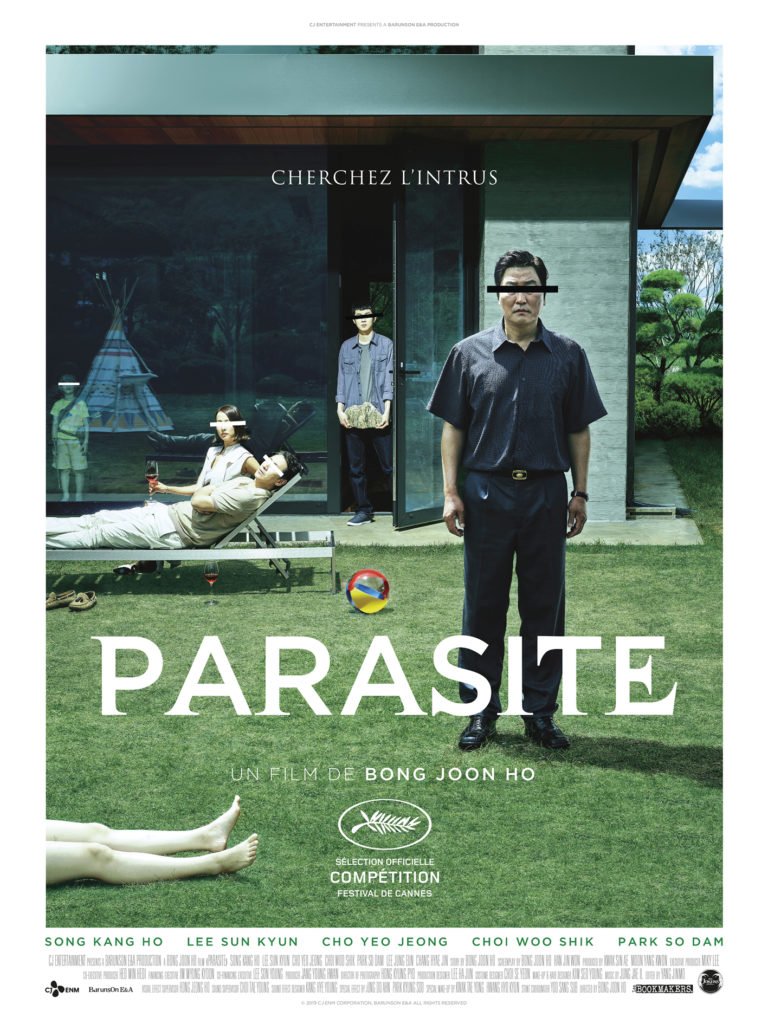
Los seguidores del surcoreano encontrarán en Parasite las temáticas que transita habitualmente; en The Host (2006) y Snowpiercer (2013), las catástrofes climáticas desencadenadas por la inescrupulosa mano del hombre y las diferencias sociales estaban teñidas de fantástico y ciencia ficción. Acá las tensiones eternas entre las clases sociales se ven retratadas con crudeza, a puro realismo, y con una elegante estética que apuntala y acentúa esas oposiciones ―sótanos, personajes de clase baja escondidos debajo de mesas, reptando escaleras, ricos disfrutando de sus aposentos escaleras arriba, etc.―. Pero lo que destaca de la película es la aversión a los géneros establecidos.
Lo que comienza como una comedia se vuelve satírico, irónico, dramático y casi gore, y genera que se desarmen ciertas intenciones morales del film ―y de todos los films del director―. Porque la lucha de clases es irreductible, y para que alguien gane, otros tienen que perder. O, para cerrar la grieta (sic), todos tienen que perder. Juan Crasci
Jo Jo Rabbit, de Taika Waititi

Taika Waititi sorprende colando entre las solemnes y grandilocuentes candidatas a los Premios Oscars esta comedia que retrata las andanzas de un joven niño que, en la Alemania de mediados de los años 40, intenta sumarse a las filas de las Juventudes Hitlerianas. No sólo es todo un atrevimiento en premios de esta categoría intentar sacarle una carcajada al público (se sabe, la comedia -como el terror- son géneros completamente denostados por la Academia), sino también lo es hacerlo con un tema -aún- tan delicado como es la profunda crueldad de las atrocidades del nazismo. Jojo Betzler (Roman Griffin Davis) es un niño de 10 años que admira profundamente las políticas del cruento gobierno Nazi. Tanto es así que -alentado por Adolf Hitler (un exquisito Taika Waititi delante de la cámara), su amigo imaginario- intenta alistarse en las filas del Ejército en una división infantil de las tropas. Luego de un curioso incidente, queda inhabilitado para su misión y termina resignado a tareas reservadas para vecinos y gente común. Es allí cuando descubre que su madre (Scarlett Johansson) oculta a una Elsa (Thomasin McKenzie), joven judía en su propia casa con la que se encontrará en una tenso dilema: entregarlas a ella y a su madre o traicionar sus férreos ideales.
El director neozelandes no defrauda con este nuevo clásico de la comedia (que, además, fue escrita por él) como así tampoco deja atrás numerosas polémicas por la forma que retrata un período tan cruento de nuestra historia: entre los colores de Wes Anderson y la fábula de Benigni, Waititi se atrevió a reírse del fascismo en tiempos de Donald Trump. Y no le está yendo mal con eso. Iván Soler.
Little Women, de Greta Gerwig

Uno de los puntos fuertes de esta nueva adaptación de Mujercitas de Louisa May Alcott es su directora: Greta Gerwig. En Lady Bird (2017), su opera prima, vemos una visión autentica del mundo cinematográfico donde forma y contenido se amalgaman para crear un cuadro colorido en torno a una adolescente que da sus primeros pasos en el mundo adulto. En Little Women (2019) parcialmente se retoma este tópico de novela de iniciación, pero se lo lleva más allá, si bien el foco de la película está puesto en los primeros años de adultez, lo que estamos viendo es una historia de vida.
Los aspectos escenográficos de la película son impecables. Es una película de una belleza tradicional lograda a la luz de las velas y vestidos de tela. El elenco también se encuentra bien medido: nos volvemos a encontrar con Saoirse Roman de Lady Bird como Jo, Emma Watson como Meg, Florence Pugh como Amy y una tierna Eliza Scanlen en el papel de Beth. Estos personajes decimonónicos actúan como si perteneciesen a un mundo contemporáneo pero sin llevarlo al paroxismo, tal como lo hizo Sofía Coppola con Marie Antoinette (2006).
En esta película se afianza una voz. Esa joven promesa que resultó ser Gerwig no solo demostró que puede actuar, sino también escribir y dirigir. Quizá el aporte estético más innovador de la película sea la forma no cronológica de narrar los hechos, diferenciándose de la novela, sino distribuir las distintas temporalidades en un ir venir entre el pasado y el futuro. De alguna manera, este tipo de narrativa revitaliza un clásico del siglo XIX. Ignacio Barragán.
Ford V Ferrari, de James Mangold

Lo que, a priori, podría aparentar otra cinta pochoclera acerca de autos de carrera, ruido, humo y velocidad, esconde un secreto. En los primeros minutos de Ford v Ferrari, onceavo filme de James Mangold (Logan, Cop Land, Walk the Line) uno devela el engaño. Una buena película es la que sostiene una trama a la vez que, por debajo, entreteje una madeja de emoción y entretenimiento. Por un lado, se cuenta la crisis de la empresa Ford durante los años sesenta y su intención de incursionar en el automovilismo en donde reina Ferrari. A la vez, se nos presenta a los partenaires de esta buddy movie motorizada: Carrol Shelby (un, como siempre, sobrio Matt Damon), ex corredor devenido en ingeniero automotriz y vendedor; Ken Miles (brillante, una vez más y van…, Christian Bale) piloto de prueba, mecánico, ex combatiente de la WWII, inglés adicto al té y sin pelos en la lengua. Estos dos tipos terminan siendo los encargados de diseñar un auto para Ford destinado a ganar las míticas 24 horas de Le Mans. Con una eximia fotografía, notable banda sonora y una dirección que mantiene el dinamismo en todo momento, el discurrir de este filme trasciende la adrenalina (si busca algo de Rapido y furioso por favor, huya) y, más bien, ahonda en la raíz humana de los acontecimientos: Shelby ansioso por triunfar, los ejecutivos de la Ford codiciosos y perdidos y un inefable Miles queriendo llevarse al mundo por delante. Mangold se luce en las secuencias de carreras a toda velocidad demostrando el virtuosismo de un esteta detrás de cámara alternando planos abiertos, de la acción, con otros bien cerrados de las expresiones de los protagonistas resaltando, a más no poder, el nerviosismo de ciertas secuencias.
Con cuatro nominaciones a los Oscars (en sonido debería ganar alguna estatuilla) asoma como aquellos filmes que, por desgracia, pasan desapercibidos y perduran como una joya que descansa en la memoria del ojo más atento. / Pablo Díaz Marenghi
Marriage Story, de Noah Baumbach

En la pareja de Nicole (Scarlett Johansson) y Charlie (Adam Driver) hay amor, pero no es suficiente. Desde el principio los personajes van alejándose cada vez más uno del otro, y en una serie de escenas vemos cómo progresivamente se van concentrando más y más en ellos mismos. Hasta que la idea de sostener la pareja resulta inconcebible. Marriage story es el costado dramático de una de las tragedias modernas preferidas de Noah Baumbach: el divorcio.
Con ella se podría armar una trilogía del director compuesta por The Squid and the Whale (2005), The Meyerowitz Stories (2017) y Marriage Story: relatos protagonizados por padres e hijos que tuvieron que atravesar por la ruptura legal de un matrimonio. Es interesante resaltar el componente elitista de todos los personajes. Son en general intelectuales, artistas de clase media acomodada, con alguna característica genial que los hace resaltar: colaboradores del New Yorker, escultores de vanguardia, directores de teatro underground. Personas de un narcisismo considerable que, más allá de algún que otro reconocimiento, no suelen destacarse por encima del promedio.
En esta trilogía del divorcio las parejas se separan porque las partes no pueden conciliar sus deseos. Cada uno está tan metido en su propio mundo que no puede reconocer la realidad del otro, ni siquiera la del ser amado. Ignacio Barragan
BONUS TRACKS
Dolor y Gloria, de Pedro Almodovar
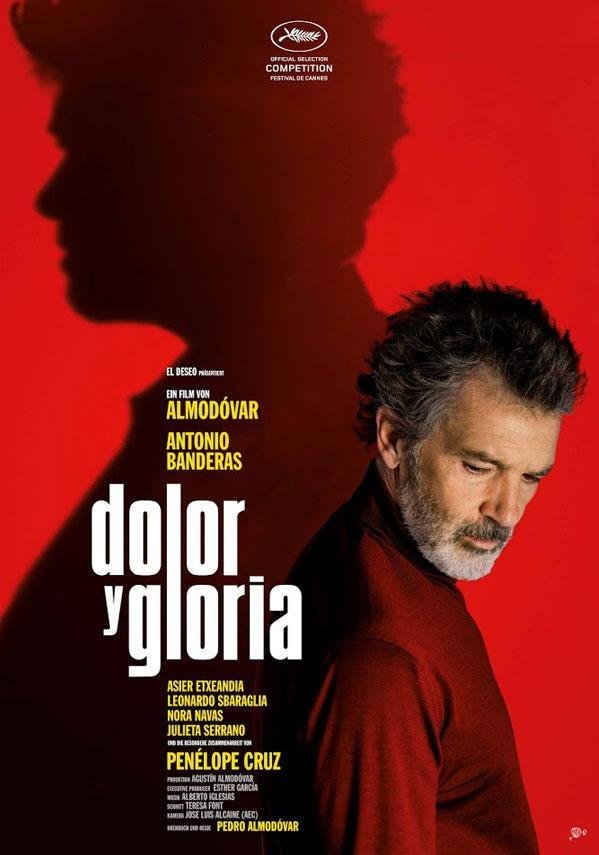
Antonio Banderas es Salvador Mallo, un alter ego del propio Pedro Almodovar. La última película del director manchego es probablemente la obra más autorreferencial de su filmografía. Si bien uno puede sugerir que Volver (2006), Todo sobre mi madre (1999) y La mala educación son filmes con alto contenido biográfico, es Dolor y Gloria el punto que aglutina a toda una historia de vida antes vislumbrada a retazos y pinceladas. Almodóvar se responsabiliza de su persona/personaje y realiza lo que se llama una autoficción, un relato donde rinde cuentas con su pasado y lo matiza con ciertas fantasías. La historia de un hombre que no puede escribir debido a sus dolencias físicas es probablemente la historia de Almodóvar de estos últimos años, aunque no lo sabemos y tampoco importa. Lo que sí es digno de subrayar es la emoción y ternura con que está hecho este relato.
Dolor y gloria es un encuentro con el pasado que se atraviesa con un nudo en la garganta. Reencontrarse con Antonio Banderas, Penélope Cruz e inclusive con Julia Serrano en la piel de personajes almodovarianos, bajo el halo musical de Alberto Iglesias, es único. Como dice el famoso tema de Gardel y Lepera: “siempre se vuelve al primer amor”. Y Pedro Almodóvar caló hondo en el corazón de todo espectador: siempre se volverá a él. Ignacio Barragan
The Lighthouse, de Robert Eggers

Robert Eggers hizo su debut como director con The witch (2015), película de terror con una temática muy frecuentada por el cine de género ―puritanos, bosque, brujas―, pero con una estética y un ritmo narrativo que lo posicionaba en otro lugar, quizás más cercano al “cine arte”. Con The lighthouse patea el tablero: sus referencias narrativas pasan a ser Melville, Stevenson y hasta Shakespeare, por la puesta en escena de dos personajes con líneas de diálogo bellamente escritas, y en un inglés antiguo, y las visuales se acercan al cine expresionista alemán de principios del siglo XX. Pantalla cuadrada, blanco y negro puro, de grandes contrastes, sombras inquietantes ―aquí explota el expresionismo―, y la tensión en la relación de dos personajes aislados en una pequeña isla, manteniendo activo un faro, a la espera de que pase una gran tormenta.
Robert Pattinson y Willem Dafoe se lucen, sobre todo el segundo, con sus extensos parlamentos de marineros ebrios y alocados. Eggers, inclasificable, toma elementos del género para contar una historia íntima y dramática, en la que se confunde la realidad con la fantasía y el horror. ¿Lo que sucede es real, es producto del encierro, del alcohol, de la desconfianza mutua de los personajes, que dosifican la información ―su historia―, mienten y falsean los hechos? Eggers, al igual que Ari Aster ―Hereditary, Midsommar― está destinado a renovar el género terror, pero por fuera de sus márgenes. Juan Alberto Crasci
Richard Jewell, de Clint Eastwood
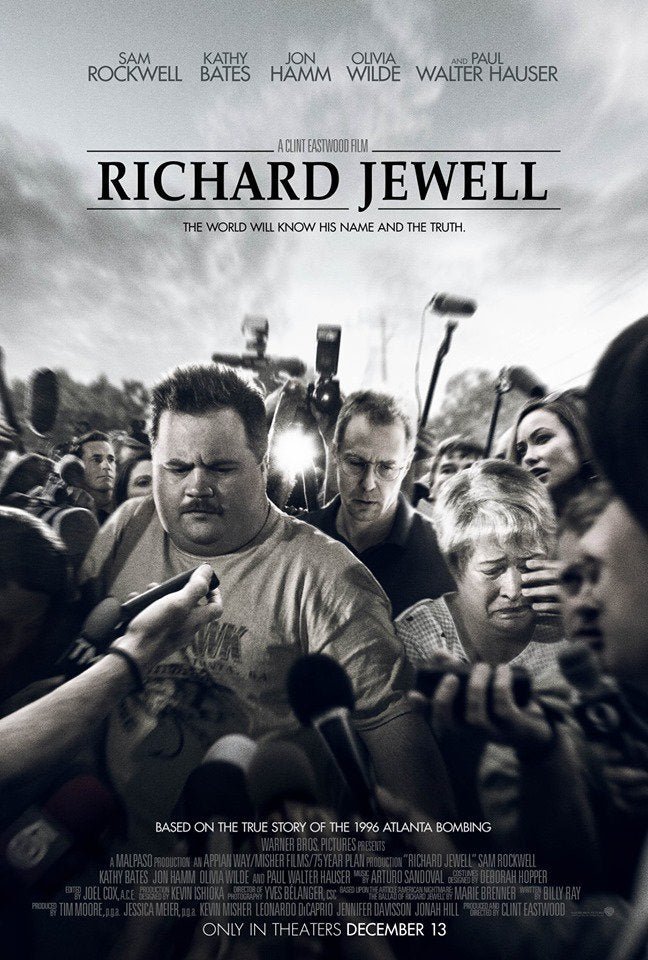
Richard Jewell es el Ignatius Reilly de Clint Eastwood. Un ser quijotesco y conservador que, como buen norteamericano blanco de clase media, cree en las fuerzas de seguridad como el ultimo bastión de una moral puritana que fundó aquella nación. Los paralelismos entre el personaje de John Kennedy Toole y el guardia de seguridad devenido estrella mediática interpretado por Paul Walter Hauser no terminan ahí. Más allá de que el aspecto físico es el mismo (gorditos y con bigote) comparten su sed de justicia y la idea de que el mundo es un lugar peligroso del cual deberían proteger a los más débiles.
Nuevamente Clint Eastwood gesta una obra donde se aborda la figura del héroe –como en Sully (2016) o 15:17 Tren a Paris (2018)– pero con ciertos matices que logran que la película tenga su propio brillo. Jewell no es el típico hombre blanco lleno de fortalezas y bíceps que suelen aparecer en las películas del director sino, más bien, un ser débil e indefenso al que el aparato del Estado y los medios le caen encima. Este hombre de los suburbios se levanta una mañana y, repentinamente, se convierte en culpable de un crimen que no cometió y que, a la vez, ayudo a descubrir.
Si se deja de lado que todas las películas del director de Gran Torino (2008) son una oda a la derecha republicana de Estados Unidos podemos encontrar en aquellos hombres (blancos cis heteronormativos) ciertos atisbos de humanidad que no son realmente característicos de aquel sector político. La clave del éxito de este enorme director radica en otorgarles un manto de sensibilidad a personas que podrían ser monstruos. Ignacio Barragán. //∆z

